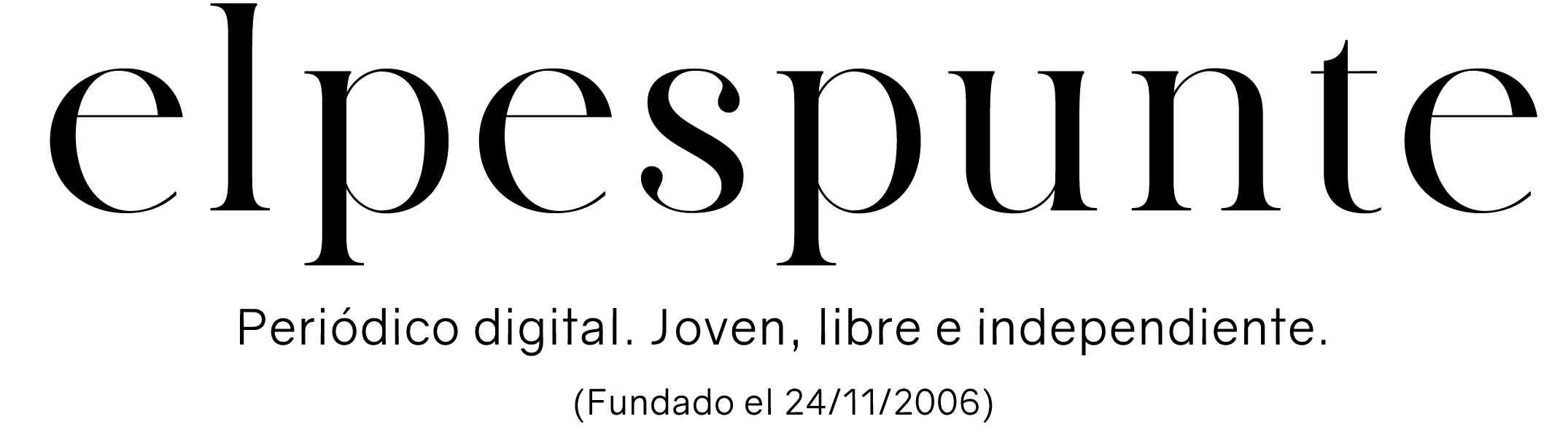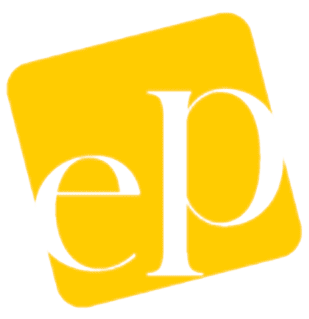El pañuelo rojo

Mis padres eran discapacitados auditivos. Siendo jóvenes los presentó un amigo común y se unieron en la más silenciosa y comunicativa de las relaciones. Los gestos de sus semblantes eran tan elocuentes, estaban tan bien orientados a la comunicación, que en unión de los brazos y las manos podían expresarlo todo. Al mes se fueron a vivir juntos. Nunca ponían música en casa, pero nada más saber mi madre que estaba embarazada empezó a ponerla para que yo la escuchara. Ella creía en el nacimiento de una criatura oyente y pensaba aficionarla a la música. Lo consiguió. Pronto, siendo niño, aprendí el lenguaje de señas español y, más tarde, investigué para aprender lenguajes de señas de otros países. Mi interés por comprender el mundo de mis padres fue tan alto que hoy día soy intérprete del sistema universal de signos, basado en el deletreo de las palabras, un esperanto o volapuk para sordomudos. Me gano la vida con ello. No puedo estar más orgulloso.
Tenía ya veinte años cuando me contrataron para una reunión de la International Association of Deaf-and-Dumb People (IADPE), que en aquella ocasión se celebraba en Madrid. Acudí con la desbordante ilusión que produce en los jóvenes el acceso a su primer empleo de importancia. Mi misión era muy simple. En caso de que el ponente fuera hablante, subía al escenario, me situaba en pie a pocos metros de él y pasaba al lenguaje de señas todo lo que decía. Aquel año habían acudido delegados de asociaciones de los cinco continentes, que llenaban un auditorio repleto de vida y deseos de comunicación. Mi primera intervención fue un lunes a las diez de la mañana, en el segundo turno.
La vi nada más subir al escenario. Estaba sentada en segunda fila, justo delante de mí. Debía venir de un país mediterráneo. Era morena, de pelo rizado en ondas que intentaba domesticar llevándolo recogido con un pañuelo rojo. Sus ojos eran negros y redondos, grandes. Me prestaba muy poca atención, así que deduje que no era sordomuda. El ponente, un inglés de pronunciación limpiamente británica, disertaba sobre los procesos de aprendizaje del lenguaje humano en niños y hacía ociosas y cansadas digresiones para desgranar las investigaciones de John Charles Dalton, conocidas por todos. Aquellos fueron los cuarenta y cinco minutos de mi actividad de intérprete más inconscientes aunque, eso sí, no recibí ninguna queja, por lo que cabe suponer que mi interpretación fue coherente.
A media mañana, durante el descanso, aproveché para observarla. Estaba sola y leyendo. Me aproximé y la invité a un café de la máquina cercana. Me dio las gracias en un español de acento francés. Se llamaba Monique. Me senté a su lado y comencé a hablar sin saber muy bien qué decía. Cuando ella hablaba la escuchaba con atención, bebiendo sus palabras. No sabía por qué me sentía tan atraído por ella. De rodilla para abajo sus piernas se torcían, no las tenía bonitas y por eso evitaba ponerse falda; entonces estaba un poco acomplejada: alguna persona envidiosa y castradora le había hablado de su supuesta imperfección en un momento en el que ella, muy joven, se encontraba poco segura de sí.
Después de aquel encuentro hubo muchos. Hacíamos por vernos en lugares equidistantes de Madrid y su Aix-en-Provence, donde vivía. Ella demostraba una pasión que yo no esperaba y los dos compartíamos. La juventud ayudaba. Los encuentros solían transcurrir en Cataluña, principalmente en la costa si era invierno y en la montaña en época estival. El que llegaba primero al hotel convenido cogía la habitación y esperaba con paciencia pero contando los minutos. La llegada del otro abría un periodo de abrazos y caricias que duraba hasta que el hambre nos hacía salir a comer. No sé cómo lo conseguimos, pero ninguno de los dos propuso nunca que viviéramos juntos y así la relación siguió inalterable durante años. Que ella no estaba sola en Aix y yo tampoco lo estaba en Madrid era evidente. A menudo, al encontrarnos, notábamos en el otro formas de amar novedosas, aprendidas de otras personas, pero los dos tuvimos siempre la fuerza de voluntad suficiente para no plantear siquiera una pregunta al respecto. Éramos felices de una forma irreal, tan perfecta que parecía eterna. Entonces, ocurrió.
Habíamos quedado en Sitges. Llegué primero y cogí una habitación con vistas al mar. Salí a la terraza. Era un día gris de diciembre y la playa estaba sola y barrida por las olas. La iglesia de San Bartolomé se levantaba, sólida, sobre su acantilado, asediada ese día por un furioso mar invernal. Me tendí bien abrigado en la hamaca y me quedé dormido. Cuando desperté era de noche. Miré el móvil. No tenía ningún mensaje suyo. Jamás había ocurrido algo así. Preocupado, bajé a recepción esperando encontrar alguna noticia suya. No había ningún mensaje.
Salí a cenar. En el restaurante tenían puesta la televisión y vi imágenes hipnóticas de un choque en cadena ocurrido en una autopista desdibujada por la niebla. Eran desagradables, pero no podía dejar de mirar. Había víctimas mortales. En la pantalla se veían pixeladoslos cuerpos, pero no las matrículas. La suya estaba allí, junto a su cuerpo adorable y deshecho. Llevaba aquel jersey rojo que tan bien le sentaba.
Han pasado más de quince años y aún, en cada reunión de discapacitados auditivos, espero verla otra vez, allí, sonriéndome, vestida de rojo.
Imagen: Una playa de Sitges con Iglesia de San Bartolomé y Santa Tecla al fondo (utopia-villas.com).
Víctor Espuny.
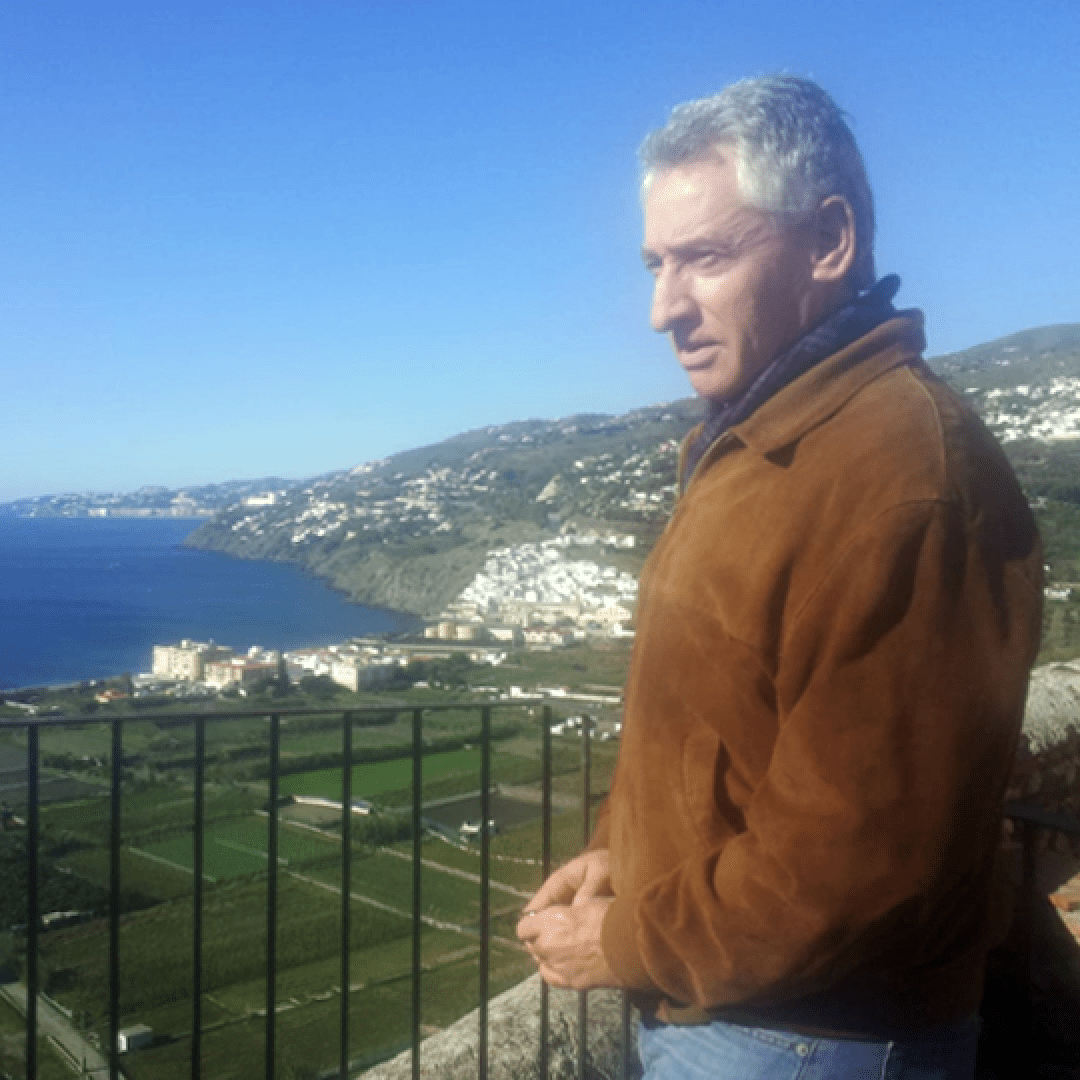
CUADERNO DEL SUR
(Madrid, 1961). Novelista y narrador en general, ha visto publicados también ensayos históricos y artículos periodísticos y de investigación. Poco amante de academias y universidades, se licenció en Filología Hispánica y se dedica a escribir. Cree con firmeza en los beneficios del conocimiento libre de imposiciones y en el poder de la lectura.