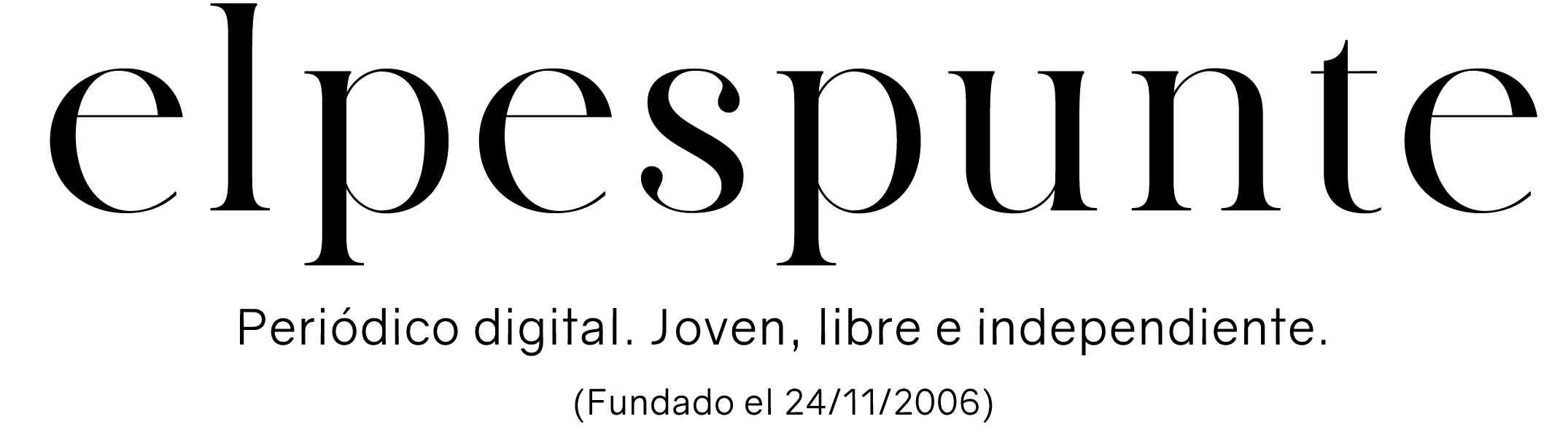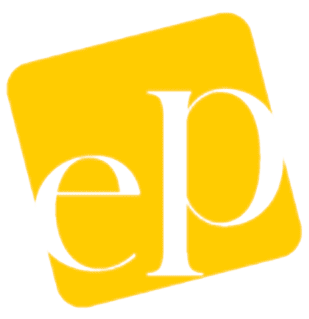Los niños que solo sabían jugar

Corría el curso académico 1983/84. Un grupo de jóvenes entusiastas y muy taurinos estudiaban 3º de BUP, para los más jóvenes el actual 1º de Bachillerato. Colegio con recta disciplina, en el que en los recreos había que salir al patio lloviera, diluviará o tronase. Solo había una excepción. Los dos últimos cursos podían quedarse en el aula a estudiar en época de exámenes trimestrales.
Aquel día había examen de Filosofía con un profesor de Ciudad Real afincado en Sevilla. Hombre serio, riguroso, amante de la disciplina, con gesto adusto tras el que escondía una bondad atormentada y una sabiduría vital entre aristotélica y socrática.
La mayor parte de la clase se quedó ese día en el aula con la sana pretensión de dar el último repaso del estudiante saliente de la adolescencia que aún no ha llegado a la madurez y llega apurado al examen.
Nadie sabe cómo, de repente, se comienza a formar un ruedo a base de pupitres. Tres alumnos se lían a modo de capote de paseo las toallas que tenían en los macutos de gimnasia y eligen a sus subalternos. Esas mismas toallas harían luego de capote y muleta. Hasta se improvisan picadores y los más altos cogen “a cabrito” a los más menudos que se proveen de los “sticks” de hockey patines que hacen las veces de las puyas de picar.
El paseíllo se inicia con tres diestros y sus correspondientes cuadrillas a los sones de “Plaza de la Maestranza” que fue tarareada por el resto de la clase que ejercía de enfervorizado público. Hasta el imponente cerrojazo previo al paseíllo es imitado. Los compañeros de mayor trapío y presencia hacían de toros, que fueron encerrados en los armarios de la clase que funcionaron como improvisados toriles.
El primer diestro hace una faena de categoría y como aún no había llegado a España la moda de los pañuelos de papel, el flamear de los blancos de tela que los jóvenes de la época llevábamos nos transportaba a la mismísima Maestranza.
En pleno éxtasis de la faena al segundo de la tarde, cuando ya habíamos perdido la noción del tiempo y del espacio, entró en el aula don Francisco Mena Cantero, el profesor de Filosofía con el que teníamos el examen.
El alumno estaba cuajando la faena soñada. El profesor, consciente de que el imberbe que toreaba era el responsable de aquello, lo hizo salir de clase y con gesto serio e impasible le dijo:
- “Leal, haga honor a su apellido y procure que este incidente no vuelva a repetirse porque me obligarán a tomar medidas disciplinarias más serias de las que voy a tomar ahora. Son ustedes como niños que solo saben jugar. Vuelva a clase y disponga todo para el examen. Se les va a caer el pelo, aunque no son ustedes conscientes de la poesía y la filosofía que conlleva lo que han hecho”.
La vuelta a clase la pueden imaginar. Los pupitres de manera casi milagrosa habían vuelto a su sitio. La pregunta era inevitable:
- “Quiyo, ¿qué te ha dicho?”
- “No lo sé. No lo he entendido muy bien. Que se nos va a caer el pelo, seguro. Creo que nos van a expulsar unos días. Y luego algo de la poesía y la filosofía que no sé qué es lo que significa. Y que somos como niños que solo sabemos jugar. Pero creo que en el fondo le ha gustado y será una cosa perdonada.”
El lunes de esta semana, cuarenta años más tarde de aquella anécdota, al filo de la medianoche por el grupo de Whatsapp de aquella promoción del colegio se recibía una corta y demoledora noticia.
Ha fallecido don Francisco Mena.
 Una sacudida que, aun siendo lógica por la edad, te sume en la tristeza cuando has apreciado tanto a alguien.
Una sacudida que, aun siendo lógica por la edad, te sume en la tristeza cuando has apreciado tanto a alguien.
Al poco alguien manda la necrológica de un periódico local que se titula “Un poeta en busca de certidumbres”.
Porque nuestro admirado profesor también era poeta. Ganó numerosos premios. Su obra se cimentó sobre los pilares temáticos de la temporalidad, la muerte y la evocación de un pasado ya irrecuperable que nos dejó a todos una huella indeleble hasta tal punto que alguno de los compañeros de aquella promoción con dolor sincero me llegaba a escribir ese misma noche:
“Sin él no hubiera sido yo”.
Me vino a la cabeza la anécdota que se relata al principio y los títulos de dos de sus libros.
“El niño que solo sabía jugar” y “Las cosas perdonadas”. Niños que jugaban al toro y que fueron perdonados por su bonhomía.
Me costó trabajo entender aquello de la poesía y la filosofía hasta que en 2010 de manera casual encontré en un periódico un artículo de nuestro profesor, a raíz de la publicación de una gran antología de versos taurinos titulada “El siglo de oro de la poesía taurina” realizada por Salvador Arias Nieto en el que Mena Cantero decía entre otras cosas:
“La unión de la poesía y los toros data de la más lejana antigüedad. Incluso antes del nacimiento de Cristo, en las más remotas civilizaciones, toro y poesía se han dado la mano y los grandes poetas han cantado la fiesta”. Afirmaba también que “ en los versos, bajo el pretexto alegórico del toreo, el poeta manifiesta sus más variados sentimientos”.
Ese mismo año 2010 daba el Pregón Taurino de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el filosofo francés Francis Wolff.
Me impacto aquel pregón donde se comparó la tauromaquia con las cuatro grandes corrientes filosóficas griegas.
La idea de Platón dejando claro que la tauromaquia requiere de conocimiento, comprensión y razón.
La cita a Aristóteles con la oposición del ser en potencia y acto y de materia y forma afirmando que “la bravura se encuentra solo en potencia en el campo y se transforma en acto en el ruedo”.
El estoicismo lo desarrolla en las cuatro virtudes del toreo. Combatir con valor, enfrentarse con dignidad y vergüenza al toro, dominio de sí mismo y ser siempre el mismo pase lo que pase.
No se olvida de Epicuro al hablar del placer de disfrutar de una obra de arte que puede llevar a un sentimiento de eternidad.
Entendí entonces aquella frase de la reprimenda. Y también cuando supe, años más tarde, que en la Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial Lalanda” había una asignatura que se titulaba “Filosofía del toreo”, donde se enseñaba a los alumnos la ética y deontología del toreo y los valores morales de la fiesta.
O cuando leí que el filósofo alemán Nietzsche llamaba a su homologo cordobés, Lucio Anneo Seneca, el torero de la virtud.
Al encontrar en la revista «Cuadernos de Tauromaquia» un ensayo titulado “Los valores nietzcheanos de las corridas de toros”, ya no tuve ninguna duda de lo que quería decir nuestro profesor, que fue un auténtico Maestro.
Estoy convencido que cuando dijo aquello también había leído el libro de José Bergamín titulado “la música callada del toreo” publicado en 1981 donde tenían cabida Nietzsche, Thomas Carlyle, Soren Kierkegaard, Jean Paul Sartre, Paul Ludwig Landsberg y Henri Bergson.
Aunque muchos toreros se han empeñado en llevarle la contraria a filósofos de prestigio. Y si no que se lo digan a Heráclito de Éfeso a quien tantas veces han dejado en evidencia Curro Romero, Pablo Aguado o Morante al dar una de esas verónicas que desmontaban la teoría del filósofo de que nada permanece. Eso es porque nunca vio una verónica templada de las que para el tiempo y permanece en el corazón y las pupilas hasta la mismísima eternidad.
Poesía y filosofía en el mundo del toro. Sirva de humilde homenaje desde una columna taurina al Maestro que nos enseñó a amar la literatura y la filosofía.
Hay que recordar al que se admira y por ello acabaremos con un poema suyo:
Recordar es un goce que restaña
las crueles heridas de los días,
si aceptamos que el sino
no es de la vida su derrumbe
ni el tributo mortal
que ya estamos pagando.
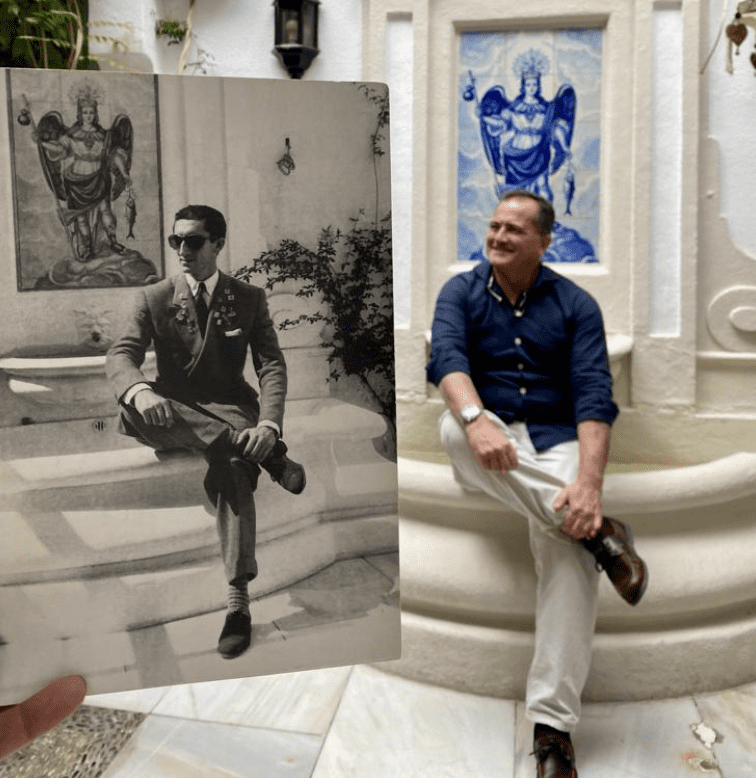
MANOLETINAS
Manuel Fernández Leal es licenciado en Derecho, máster en asesoría jurídica de empresa, docente en diversos cursos de postgrado. Aficionado práctico taurino. Conferenciante en temas de la historia de la tauromaquia. Autor del blog “Leales del toreo”. Coordinador del Aula Taurina de Antiguos Alumnos del Colegio Tabladilla. Colaborador en tertulias taurinas en Radio Ya, Radio Decisión y Onda Capital y en la revista francesa “Toros”, decana de la prensa taurina en Europa.