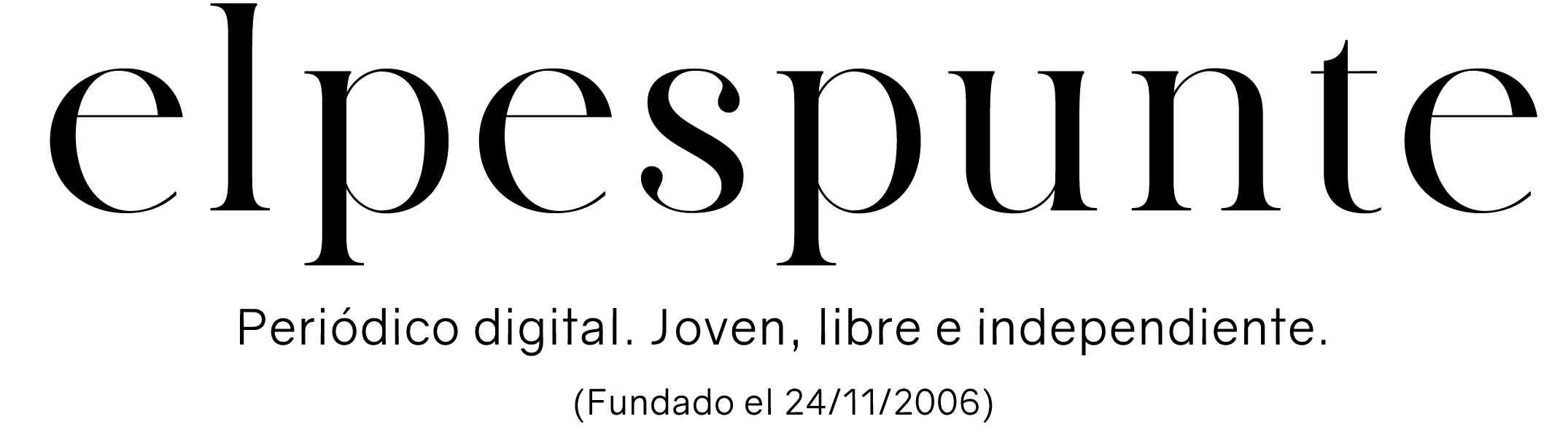Hablar de Pilar Távora es hablar de arte, compromiso y una firme defensa de la identidad andaluza. Cineasta, productora y guionista, ha llevado la cultura del Sur a los escenarios más prestigiosos del mundo, firmando obras que son tanto expresión artística como herramienta de reivindicación. Su cine, con un marcado sello andaluz, aborda la memoria histórica, la lucha feminista y la defensa del pueblo gitano, apostando siempre por una mirada propia y sin concesiones.
Pero su activismo ha ido más allá de la pantalla. Militante del Partido Andalucista y cofundadora de Izquierda Andalucista, ha defendido la justicia social y el peso cultural de Andalucía en la política y en el audiovisual. Hoy, alejada de los partidos pero no de la lucha, sigue impulsando proyectos que combinan arte y denuncia.
Entrevistamos a Pilar Távora en El Pespunte con motivo de la presentación que ha tenido lugar esta semana en la Diputación de Sevilla de su última producción: La Gran Redada. Historia de un genocidio, un documental que rescata un episodio silenciado de la historia española. Con motivo del 600 aniversario de la llegada de los gitanos a la península, Távora desempolva los hechos de 1749, cuando más de 10.000 gitanos fueron detenidos, separados de sus familias y condenados a trabajos forzados o prisión. Un proyecto que busca arrojar luz sobre una de las mayores injusticias cometidas contra este pueblo.
¿Por qué se embarca en la producción de este documental?
Ha sido un reto y también una gran responsabilidad. Me parecía una barbaridad histórica que un hecho tan grave y tan horrible, dentro de la historia de España esté todavía oculto y que la mayoría de la gente, un 99% de la población, no lo conozca. Los estudiantes y las estudiantes que salen de la carrera de Historia, que han estudiado el siglo XVIII, no tienen ni una sola línea de este hecho. Me parecía una ocultación histórica bárbara y creía que era necesario contarlo ya, no había qué perder más tiempo.
¿Cómo se narra esta historia en su documental?
La narro utilizando varias disciplinas artísticas. Utilizo la entrevista, la entrevista de una forma muy armónica, con una voluntad de estética que se mantiene en todo el documental, con un trabajo cuidado en la luz, fondos, localizaciones… Utilizo las intervenciones de personas que son las que yo he creído adecuadas para que contaran esta historia, gitanos y gitanas. Dos no son gitanos: Manuel Martínez Martínez que es historiador del pueblo gitano de la Universidad de Almería y Raúl Quinto que es el autor del libro Martinete del rey sombra, que versa sobre la Gran Redada y ha sido premio de narrativa de este año precisamente por esta obra. El resto son todos gitanos.
Mezclo las artes plásticas, la ficción, el propio lenguaje documental y el cante flamenco. Todas esas disciplinas se van interrelacionando unas con otras para crear la propia estructura dramática del documental.

¿Qué parte ha elegido para ficcionar?
Hay dos partes de ficción que son escenas sin diálogos: Las primeras llegadas a la Península Ibérica del pueblo gitano en el siglo XV y el momento de la Gran Redada en el siglo XVIII, concretamente el momento de la detención de la noche del 31 de julio de 1749. Se recrea la vida cotidiana de esas familias del siglo XVIII, sus asentamientos, campamentos, el nomadismo de los que entran en el siglo XV…
La historia ha tenido esto silenciado, entonces la investigación y documentación habrá sido una parte fundamental.
Una de las cosas que yo quería dejar claro era que todo lo que se dice está documentado. Aquí no hay inventos ninguno, no hay interpretación. Está todo perfectamente documentado. He tenido los documentos originales en mi mano, tanto los de 1499, como la Primera Pragmática de los Reyes Católicos, como las de Felipe V, como las de 1749 del Marqués de la Ensenada y de Fernando VI. Lo he tenido en mis manos todo. Es una barbaridad lo que se dice en esa Pragmática y lo que se dice de los gitanos. Hemos estado investigando en los archivos de Simancas, en los archivos históricos de Madrid, en Orihuela y en archivos históricos de sitios como Puerto Real, en Andalucía, que además por primera vez esos documentos se van a ver, porque no están digitalizados y no se han subido nunca a internet. Todo lo que hemos investigado y conocido en Simancas y en los archivos de Madrid lo enseñamos en el documental y no son partes conocidas de la Pragmática. Una investigación muy rigurosa y yendo a los sitios donde están los documentos originales.
Imagino que a medida que va descubriendo y conociendo esta documentación confirma que su idea de esta película documental cobra cada vez más sentido por la relevancia de estos documentos que van apareciendo.
Perfectamente. Cuando vas investigando más, cuando vas teniendo más información, más asombro hay y, por supuesto, más enriquecimiento de documentación y más enriquecimiento personal. Yo misma he descubierto muchísimas cosas.
¿Hay alguna parte que le sorprendió a usted especialmente de esos archivos inéditos?
Sí, yo sabía que además de todas las barbaridades como detenerlos, separarlos e intentar su exterminio biológico, les habían requisado todos los bienes, pero no había visto nunca delante mía los embargos. A mí esa parte me emocionó especialmente. Aparecen descritas las cosas que les embargaban, desde las más grandes, que pueden ser las bestias o las casas, hasta las cosas más pequeñas. Cuando ves que les embargaban la ropa y ponían detalles como unos calzones, un espejito pequeño, un cuadrito con una cruz. Cuando ves esas cosas dices Dios mío, hasta qué punto. Yo no conocía esos detalles y todo eso sale en el documental. Sabía que les habían embargado, pero hasta ese nivel de detalles no. También me emocionó ver en esos documentos originales los nombres, apellidos, las familias, las edades que tenían, cómo estaban censados, los hijos, las hijas…
¿De qué forma estará presente la identidad andaluza en este documental?
Totalmente. Está presente desde la locución, que todo es en andaluz, naturalmente, pues yo jamás hago nada en castellano. Me niego en absoluto, no es mi lengua. Yo tengo una parte pequeñita de la narración y la mayor parte la hace un actor sevillano conocido, José Manuel Seda, que por cierto tiene ahora varias series de éxito en Netflix y en TVE. Por esa parte está la identidad andaluza clarísima, que es la narración. Después todo los que son paisajes exteriores, todo es andaluz. Toda la gente que interviene, la mayoría, todos son andaluces y andaluzas.
Y, además, esa forma más emotiva de contar una historia, un hecho histórico, ahí también está la identidad andaluza porque parte de nuestra identidad es también buscar la emoción en lo que contamos.

¿Dónde se ha rodado este documental?
Por supuesto en lugares donde se producen esos hechos históricos, como son Triana, por ejemplo, o como es la Alcazaba de Málaga donde se realiza además dentro de los sótanos de la Inquisición. En Puerto Real y en el Puerto de Santa María y en la provincia de Sevilla en Alcalá de Guadaíra y en Osuna. En todas esas localizaciones también hay una gran parte de identidad histórica andaluza.
Por supuesto con el tema de los archivos hemos rodado también en Valladolid, en Madrid y en las Minas de Almadén en Ciudad Real porque allí fue uno de los sitios más horribles de los castigos…
Pilar, en su paso por el Consejo Audiovisual de Andalucía trabajó mucho por promover iniciativas, entre ellas, la de la presencia del pueblo gitano. ¿Se consiguió?
Conseguí algo que no suele ser fácil, pero cuando una se empeña en las cosas, salen. Mientras yo fui consejera conseguí que se volviera a hacer un estudio que no se hacía desde el 2009 sobre la presencia en los medios de comunicación del pueblo gitano, es un estudio riguroso donde se arrojan datos que son los últimos que tenemos de momento de la presencia en los medios del pueblo gitano. Después conseguí también hacer unas jornadas sobre el pueblo gitano y medios de comunicación en los que participaron gitanos y gitanas y fueron unas jornadas magníficas organizadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía.
Mujer y gitana. Usted ha taconeado sobre los techos de cristal y ha borrado con trabajo cualquier cliché.
Lo he intentado y lo sigo intentando. Yo nunca digo que las cosas se consiguen porque hay tanto camino por hacer… pero el intento está siempre presente. El intento de taconear, de romper techos, de abrir caminos, de que la gente pueda desaprender lo que ha aprendido para aprender de otra manera y aprender cosas nuevas y cosas que corresponden más a la verdad. Eso sí lo intento. Sabes que está la intención y después está el logro. Espero que en algunas ocasiones lo haya podido conseguir.
¿Qué espera de la repercusión del documental? ¿Cómo le gustaría que el espectador lo acogiese?
Me gustaría, primero, que tuviera una difusión muy amplia y que se viera en todos los sitios. Por supuesto, cuando corresponda la emisión por televisión, que será dentro de un año, porque primero tenemos que pasar por festivales, por salas, encuentros, congresos…
Para mí ese es el mayor logro, que es para lo que lo he hecho, para que se conozca esto. Que se conozca en las universidades y que los estudiantes y las estudiantes de Historia no salgan de la universidad con la carrera terminada sin saber lo que es la Gran Redada. Y después espero que haya mucha empatía con respecto al pueblo gitano y el público en general pueda verlo en cualquier lugar del mundo. Estoy segura que a partir de que se vea la Gran Redada se va a entender con respeto la realidad actual del pueblo gitano.
¿A quién le harías un pespunte?
A lo mejor no es esa la idea del pespunte, pero yo por lo menos se lo haría a los libros de texto, en los que iría anexionando y cosiendo partes de esta historia.
Sobre La Gran Redada. Historia de un genocidio

‘La Gran Redada’. Con este término se conocen los hechos acaecidos el 30 de julio de 1749, que condujeron al intento de exterminio de los gitanos y las gitanas españoles, bajo la planificación del obispo de Oviedo, Vázquez Tablada y la ejecución del Marqués de la Ensenada, con la autorización del rey Fernando VI.
Se distribuyeron minuciosas instrucciones para los oficiales de cada ciudad del territorio español, que instaban a detener a todos los gitanos y gitanas, lo que supuso la detención de más de 10.000 gitanos y gitanas. Se hicieron dos grupos tras las detenciones, los hombres apresados fueron enviados a trabajos forzados en los arsenales de la Marina y las mujeres y los niños a cárceles o fábricas.
Estos encarcelamientos, que duraron hasta 1765, provocaron el fallecimiento de muchos gitanos y gitanas por las condiciones insalubres de las prisiones y la dureza de los trabajos forzosos. Un episodio poco conocido de la historia de España, sobre el que es necesaria y oportuna la reflexión, cuando el pueblo gitano está celebrando el 600 aniversario de su llegada a la Península Ibérica.